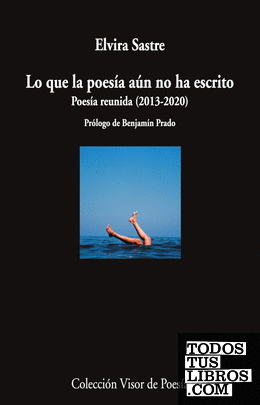Aliviar a los demás de sus cargas
“En aquel tiempo, Jesús exclamó:
Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido
estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente
sencilla.
Sí, Padre, así te ha parecido mejor.
Todo
me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y
nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquél a quien el Hijo se lo quiera
revelar.
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré.
Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso.
Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera”. (Mateo 11,25-30)
I. De manera bien diferente a como
muchos fariseos se comportaban con el pueblo, Jesús viene a librar a los
hombres de sus cargas más pesadas, echándolas sobre Sí mismo. Venid a
Mí todos los fatigados y agobiados -dice Jesús a los hombres de todos
los tiempos-, y Yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended
de Mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para
vuestras almas: porque mi yugo es suave y mi carga ligera.
Junto a Cristo se vuelven amables todas
las fatigas, todo lo que podría ser más costoso en el cumplimiento de la
voluntad de Dios. El sacrificio junto a Cristo no es áspero y rebelde,
sino gustoso. Él llevó nuestros dolores y nuestras cargas más pesadas.
El Evangelio es una continua muestra de su preocupación por todos: «en
todas partes ha dejado ejemplos de su misericordia», escribe San
Gregorio Magno. Resucita a los muertos, cura a los ciegos, a los
leprosos, a los sordomudos, libera a los endemoniados... Alguna vez ni
siquiera espera a que le traigan al enfermo, sino que dice: Yo iré y le
curaré. Aun en el momento de la muerte se preocupa por los que le
rodean. Y allí se entrega con amor, como víctima de propiciación por
nuestros pecados; y no sólo por los nuestros, sino también por los de
todo el mundo.
Nosotros debemos imitar al Señor: no
sólo no echando preocupaciones innecesarias sobre los demás, sino
ayudando a sobrellevar las que tienen. Siempre que nos sea posible,
asistiremos a otros en su tarea humana, en las cargas que la misma vida
impone: «Cuando hayas terminado tu trabajo, haz el de tu hermano,
ayudándole, por Cristo, con tal delicadeza y naturalidad que ni el
favorecido se dé cuenta de que estás haciendo más de lo que en justicia
debes.
»-¡Esto sí que es fina virtud de hijo de Dios!».
Nunca deberá parecernos excesiva
cualquier renuncia, cualquier sacrificio en bien de otro. La caridad ha
de estimularnos a mostrar nuestro aprecio con hechos muy concretos,
buscando la ocasión de ser útiles, de aligerar a los demás de algún
peso, de proporcionar alegrías a tantas personas que pueden recibir
nuestra colaboración, sabiendo que nunca nos excederemos
suficientemente.
Liberar a los demás de lo que les pesa,
como haría Cristo en nuestro lugar. A veces consistirá en prestar un
pequeño servicio, en dar una palabra de ánimo y de aliento, en ayudar a
que esa persona mire al Maestro y adquiera un sentido más positivo de su
situación, en la que quizá se encuentre agobiada por hallarse sola. Al
mismo tiempo, podemos pensar en esos aspectos en los que de algún modo, a
veces sin querer, hacemos un poco más onerosa la vida de los demás: los
caprichos, los juicios precipitados, la crítica negativa, la falta de
consideración, la palabra que hiere.
II. El amor descubre en los demás la
imagen divina, a cuya semejanza hemos sido hechos; en todos reconocemos
el precio sin medida que ha costado su rescate: la misma Sangre de
Cristo. Cuanto más intensa es la caridad, en mayor estima se tiene al
prójimo y, en consecuencia, crece la solicitud ante sus necesidades y
penas. No sólo vemos a quien sufre o pasa un apuro, sino también a
Cristo, que se ha identificado con todos los hombres: en verdad os digo,
cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a Mí lo
hicisteis. Cristo se hace presente en nosotros en la caridad. Él actúa
constantemente en el mundo a través de los miembros de su Cuerpo
Místico. Por eso, la unión vital con Jesús nos permite también a
nosotros decir: venid a Mí todos los fatigados y agobiados, y Yo os
aliviaré. La caridad es la realización del Reino de Dios en el mundo.
Para ser fieles discípulos del Señor
hemos de pedir incesantemente que nos dé un corazón semejante al suyo,
capaz de compadecerse de tantos males como arrastra la humanidad,
principalmente el mal del pecado, que es, sobre todos los males, el que
más fuertemente agobia y deforma al hombre. La compasión fue el gesto
habitual de Jesús a la vista de las miserias y limitaciones de los
hombres: Siento compasión de la muchedumbre..., recogen los Evangelistas
en tonos diversos. Cristo se conmueve ante toda suerte de desgracias
que encontró a su paso por la tierra, y esa actitud misericordiosa es su
postura permanente frente a las miserias humanas acumuladas a lo largo
de los siglos. Si nosotros nos llamamos discípulos de Cristo debemos
llevar en nuestro corazón los mismos sentimientos misericordiosos del
Maestro.
Pidamos al Señor en nuestra oración
personal la ayuda de su gracia, para sentir compasión, en primer lugar,
por aquellos que sufren el mal inconmensurable del pecado, los que están
lejos de Dios. Así entenderemos cómo el apostolado de la Confesión es
la mayor de las obras de misericordia, pues damos la posibilidad a Dios
de verter su perdón generosísimo sobre quien se había alejado de la casa
paterna. ¡Qué gran carga quitamos a quien estaba oprimido por el pecado
y se acerca ala Confesión! ¡Qué gran alivio! Hoy puede ser un buen
momento para preguntarnos: ¿a cuántas personas he llevado a hacer una
buena Confesión?, ¿a qué otras puedo ayudar? Quitar cargas a quienes
viven más estrechamente ligados a nuestra vida por tener la misma fe, el
mismo espíritu, los mismos lazos de sangre, el mismo trabajo...:
«mirad, ciertamente, por todos los indigentes con benevolencia general
-insiste San León Magno-, pero acordaos especialmente de los que son
miembros del Cuerpo de Cristo y nos están unidos por la unidad de la fe
católica. Pues más debemos a los nuestros por la unión en la gracia que a
los extraños por la comunidad de naturaleza».
Aliviemos en la medida en que nos sea
posible a tantos que soportan la dura carga de la ignorancia,
especialmente de la ignorancia religiosa, que «alcanza hoy niveles jamás
vistos en ciertos países de tradición cristiana. Por imposición
laicista o por desorientación y negligencia lamentables, multitudes de
jóvenes bautizados están llegando a la adolescencia con total
desconocimiento de las más elementales nociones de la fe y la Moral y de
los rudimentos mismos de la piedad. Ahora, enseñar al que no sabe
significa, sobre todo, enseñar a los que nada saben de Religión,
significa "evangelizarles", es decir, hablarles de Dios y de la vida
cristiana». ¡Qué peso tan grande el de aquellos que no conocen a Cristo,
que han sido privados de la doctrina cristiana o están imbuidos del
error!
III. No encontraremos camino más seguro
para seguir a Cristo y para encontrar la propia felicidad que la
preocupación sincera de liberar o aligerar de su lastre a quienes van
cansados y agobiados, pues Dios dispuso las cosas «para que aprendamos a
llevar las cargas unos de otros; porque no hay ninguno sin defecto,
ninguno sin carga; ninguno que sea suficiente para sí, nadie tampoco que
sea lo suficiente sabio para sí». Todos nos necesitamos. La convivencia
diaria requiere esas mutuas ayudas, sin las cuales difícilmente
podríamos ir adelante.
Y si alguna vez nos encontramos nosotros
con un peso que nos resulta demasiado duro para nuestras fuerzas, no
dejemos de oír las palabras del Señor: Venid a Mí. Sólo Él restaura las
fuerzas, sólo Él calma la sed. «Jesús dice ahora y siempre: Venid a Mí
todos los que andáis fatigados y agobiados, y Yo os aliviaré.
Efectivamente, Jesús está en una actitud de invitación, de conocimiento y
de compasión por nosotros; es más, de ofrecimiento, de promesa, de
amistad, de bondad, de remedio a nuestros males, de confortador y,
todavía más, de alimento, de pan, de fuente de energía y de vida».
Cristo es nuestro descanso.
El trato asiduo con Nuestra Madre Santa
María nos enseña a compadecernos de las necesidades del prójimo. Nada le
pasó inadvertido a Ella, porque hasta los más pequeños apuros se
hicieron patentes ante el amor que llenó siempre su Corazón. Ella nos
facilitará el camino hacia Cristo cuando tengamos más necesidad de
descargar en Él nuestras preocupaciones: «sacarás fuerzas para cumplir
acabadamente la Voluntad de Dios, te llenarás de deseos de servir a
todos los hombres. Serás el cristiano que a veces sueñas ser: lleno de
obras de caridad y de justicia, alegre y fuerte, comprensivo con los
demás y exigente contigo mismo».
Textos basados en ideas de Hablar con Dios de F. Fernández Carvajal.
 Estados Unidos
Estados Unidos