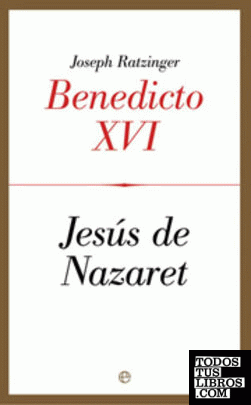(Cfr. www.almudi.org)
Carta Apostólica del Santo Padre Francisco en el IV centenario de la muerte de san Francisco de Sales
A cuatrocientos años exactos de la
muerte del santo obispo francés, se ha publicado la Carta Apostólica
Totum amoris est, "Todo pertenece al amor", en la que el Papa Francisco
afirma que este doctor de la Iglesia, en una época de grandes cambios,
supo ayudar a los hombres a buscar a Dios en la caridad, la alegría y la
libertad.
* * *
«Todo pertenece al amor»[1].
En estas palabras podemos recoger la herencia espiritual legada por san
Francisco de Sales, que murió hace cuatro siglos, el 28 de diciembre de
1622, en Lyon. Tenía poco más de cincuenta años y, durante los últimos
veinte años, había sido obispo y príncipe “exiliado” de Ginebra. Había
llegado a Lyon después de su última misión diplomática. El duque de
Saboya le había pedido que acompañara al cardenal Mauricio de Saboya a
Aviñón. Juntos habrían rendido homenaje al joven rey Luis XIII, que
regresaba a París, subiendo el valle del Ródano, luego de una victoriosa
campaña militar en el sur de Francia. Cansado y con la salud
deteriorada, Francisco se había puesto en camino por puro espíritu de
servicio. «Si no fuera tan útil a su servicio que yo haga este viaje,
tendría, ciertamente, muy buenas y sólidas razones para eximirme de él;
pero, si se trata de su servicio, vivo o muerto, no me echaré atrás,
sino que iré o me haré arrastrar»[2].
Este era su carácter. Finalmente, cuando llegó a Lyon se alojó en el
monasterio de las Visitandinas, en la casa del jardinero, para no causar
demasiadas molestias y, al mismo tiempo, ser más libre para encontrarse
con quien lo necesitara.
Poco impresionado desde hacía bastante tiempo por «las débiles grandezas de la corte»[3],
también había consumado sus últimos días llevando adelante el
ministerio de pastor en una sucesión de compromisos: confesiones,
coloquios, conferencias, predicaciones y las últimas, infaltables,
cartas de amistad espiritual. La razón profunda de este estilo de vida
lleno de Dios se le había hecho cada vez más nítida a lo largo del
tiempo, y él la había formulado con sencillez y precisión en su célebre Tratado del amor de Dios:
«Tan pronto como el hombre fija con alguna atención su pensamiento en
la consideración de la divinidad, siente cierta dulce emoción en su
corazón, que muestra que Dios es Dios del corazón humano»[4]. Es
la síntesis de su pensamiento. La experiencia de Dios es una evidencia
del corazón humano. Esta no es una construcción mental, más bien es un
reconocimiento lleno de asombro y de gratitud, que resulta de la
manifestación de Dios. En el corazón y por medio del corazón es donde se
realiza ese sutil e intenso proceso unitario en virtud del cual el
hombre reconoce a Dios y, al mismo tiempo, a sí mismo, su propio origen y
profundidad, su propia realización en la llamada al amor. Descubre que
la fe no es un movimiento ciego, sino sobre todo una disposición del
corazón. A través de ella el hombre confía en una verdad que se presenta
a la conciencia como una “dulce emoción”, capaz de suscitar un
correspondiente e irrenunciable bien-querer por cada realidad creada,
como a él le gustaba decir.
A esta luz se comprende cómo para san
Francisco de Sales no hay mejor lugar donde encontrar a Dios y ayudar a
buscarlo que en el corazón de cada mujer y hombre de su tiempo. Lo había
aprendido desde su temprana juventud, observándose a sí mismo con fina
atención y escrutando el corazón humano.
En el último encuentro de esos días en
Lyon, y con el sentido íntimo de una cotidianidad habitada por Dios,
había dejado a sus Visitandinas la expresión con la que posteriormente
había querido que fuera sellada su memoria: «He resumido todo en estas
dos palabras, cuando os he dicho: nada pedir, nada rehusar. No tengo más
que deciros»[5]. Sin embargo, no se trataba de un ejercicio de mero voluntarismo, «una voluntad sin humildad»[6],
aquella sutil tentación del camino hacia la santidad, que la confunde
con la justificación por medio de las propias fuerzas, con la adoración
de la voluntad humana y de la propia capacidad, «que se traduce en una
autocomplacencia egocéntrica y elitista privada del verdadero amor»[7]. Mucho menos se trataba de un mero quietismo, de un abandono pasivo y sin afectos en una doctrina sin carne y sin historia[8]. Nacía
más bien de la contemplación de la misma vida del Hijo encarnado. Era
el 26 de diciembre, y el santo hablaba a las hermanas en el corazón del
misterio de la Navidad: «¿Veis al Niño Jesús en el pesebre? Acepta todas
las inclemencias del tiempo, el frío y todo lo que su Padre permite le
suceda. No está escrito que haya extendido alguna vez sus manos a los
pechos de su Madre, se abandonaba totalmente a su cuidado y previsión,
sin rehusar los pequeños alivios que ella le daba. Del mismo modo
nosotros no debemos desear ni rehusar nada, sino aceptar igualmente todo
lo que la Providencia de Dios permita que nos suceda, el frío y las
inclemencias del tiempo»[9]. Es
conmovedora su atención en reconocer el cuidado de lo que es humano
como indispensable. En la escuela de la encarnación había aprendido a
leer la historia y a habitarla con confianza.
El criterio del amor
Por medio de la experiencia había
reconocido el deseo como la raíz de toda vida espiritual verdadera y, al
mismo tiempo, como lugar de su falsificación. Por eso, recogiendo a
manos llenas de la tradición espiritual que lo había precedido, había
comprendido la importancia de poner constantemente a prueba el deseo,
mediante un continuo ejercicio de discernimiento. El criterio último
para su evaluación lo había redescubierto en el amor. En esa última
estadía en Lyon, en la fiesta de san Esteban, dos días antes de su
muerte, había dicho: «El amor es lo que da valor a nuestras obras. Os
digo más aún: una persona que sufre el martirio por Dios con una onza de
amor, merece mucho, pues la vida es lo más que se puede dar; pero si
hay otra persona que sólo sufre un golpe con dos onzas de amor tendrá
mucho más mérito, porque la caridad y el amor son los que dan el valor a
nuestras obras»[10].
Con sorprendente concreción había
continuado ilustrando la difícil relación entre contemplación y acción:
«Sabéis o debéis saber que la contemplación es mejor que la acción y la
vida activa; pero si en esta hay más unión [con Dios], entonces es mejor
que aquella. Si una hermana que está en la cocina manejando la sartén
junto al fuego tiene más amor y caridad que otra, el fuego material no
le quitará el mérito, al contrario, le ayudará y será más grata a Dios.
Con bastante frecuencia se está tan unido a Dios en la acción como en la
soledad. En fin, vuelvo siempre a la cuestión, donde se encuentre más
amor»[11]. Esta
es la verdadera pregunta que disipa instantáneamente toda rigidez
inútil o todo repliegue sobre sí mismo: interrogarse en todo momento, en
toda decisión, en toda circunstancia de la vida dónde reside el mayor
amor. No es casualidad que san Francisco de Sales haya sido llamado por
san Juan Pablo II «doctor del amor divino»[12], no fue sólo porque escribió un magnífico Tratado
sobre este tema, sino sobre todo porque fue testigo de ese amor. Por
otra parte, sus escritos no se pueden considerar como una teoría
redactada en un escritorio, lejos de las preocupaciones del hombre
común. Su enseñanza, en efecto, nació de una escucha atenta de la
experiencia. Él no hizo más que transformar en doctrina lo que vivía y
leía en su singular e innovadora acción pastoral, gracias a una agudeza
iluminada por el Espíritu. Una síntesis de este modo de proceder se
encuentra en el Prólogo del mismo Tratado del amor de Dios: «Todo en la Iglesia es para el amor, en el amor, por el amor y del amor»[13].
Los años de la primera formación: la aventura de conocerse en Dios
Nació el 21 de agosto de 1567, en el
castillo de Sales, cerca de Thorens, de Francisco de Nouvelles, señor de
Boisy, y de Francisca de Sionnaz. «Vivió a caballo entre dos siglos, el
XVI y el XVII, recogió en sí lo mejor de las enseñanzas y de las
conquistas culturales del siglo que terminaba, reconciliando la herencia
del humanismo con la tendencia hacia lo absoluto propia de las
corrientes místicas»[14].
Después de la formación cultural
inicial, primero en el colegio de La Roche-sur-Foron y después en el de
Annecy, llegó a París, al colegio jesuita Clermont, que había sido
fundado recientemente. En la capital del Reino de Francia, devastada por
las guerras de religión, experimentó en poco tiempo dos crisis
interiores consecutivas, que marcaron su vida de modo indeleble. Esa
ardiente oración hecha en la Iglesia de Saint-Étienne-des-Grès, frente a
la Virgen Negra de París, en medio de la oscuridad, le encenderá en el
corazón una llama que permanecerá viva en él para siempre, como clave de
lectura de su propia experiencia y de la de otros. «Señor, tú que
tienes todo en tus manos y cuyos caminos son justicia y verdad,
cualquier cosa que suceda, […] yo te amaré, Señor […], te amaré aquí, oh
Dios mío, y siempre esperaré en tu misericordia, y siempre cantaré tus
alabanzas. […] Oh, Señor Jesús, tú siempre serás mi esperanza y mi
salvación en la tierra de los vivientes»[15].
Eso había escrito en su cuaderno,
recuperando la paz. Y esta experiencia, con sus inquietudes y sus
interrogantes, para él siempre será iluminadora y le dará un singular
camino de acceso al misterio de la relación de Dios con el hombre. Le
ayudará a escuchar la vida de los demás y a reconocer, con fino
discernimiento, la actitud interior que une el pensamiento al
sentimiento, la razón a los afectos, y que de ese modo es capaz de
llamar por nombre al “Dios del corazón humano”. Por este camino
Francisco no corrió el peligro de atribuir un valor teórico a la propia
experiencia personal, absolutizándola, sino que aprendió algo
extraordinario, fruto de la gracia: a leer en Dios lo vivido por él y
por los demás.
Aunque nunca haya pretendido elaborar un
sistema teológico propiamente dicho, su reflexión sobre la vida
espiritual tuvo una notable dignidad teológica. Aparecen en él los
rasgos esenciales del quehacer teológico, para el cual es necesario no
olvidar dos dimensiones constitutivas. La primera es precisamente la vida espiritual,
porque es en la oración humilde y perseverante, en la apertura al
Espíritu Santo, que se puede tratar de comprender y de expresar al Verbo
de Dios. Los teólogos se fraguan en el crisol de la oración. La segunda
dimensión es la vida eclesial: sentir en la Iglesia y con la
Iglesia. También la teología se ha visto afectada por la cultura
individualista, pero el teólogo cristiano elabora su pensamiento inmerso
en la comunidad, partiendo en ella el pan de la Palabra[16]. La
reflexión de Francisco de Sales, al margen de las disputas entre las
escuelas de su época, y aun respetándolas, nace precisamente de estos
dos rasgos constitutivos.
El descubrimiento de un mundo nuevo
Cuando finalizó los estudios
humanísticos, continuó con los de derecho en la Universidad de Padua. Al
regresar a Annecy ya había decidido la orientación de su vida, no
obstante las resistencias de sus padres. Fue ordenado sacerdote el 18 de
diciembre de 1593. En los primeros días de septiembre del año
siguiente, por invitación del obispo, Mons. Claude de Granier, fue
llamado a la difícil misión en el Chablais, territorio perteneciente a
la diócesis de Annecy, de confesión calvinista, que, en el intrincado
laberinto de guerras y tratados de paz, había pasado nuevamente a estar
bajo el control del ducado de Saboya. Fueron años intensos y dramáticos.
Aquí descubrió, junto con alguna rígida intransigencia que luego le
hará reflexionar, sus aptitudes de mediador y hombre de diálogo. Además,
se descubrió inventor de originales y audaces praxis pastorales, como
las famosas “hojas volantes”, que se colgaban en todas partes e incluso
se deslizaban debajo de las puertas de las casas.
En 1602 regresó a París, ocupado en
llevar adelante una delicada misión diplomática, en nombre del mismo
Granier y con instrucciones precisas de la Sede Apostólica, después de
la enésima modificación del cuadro político-religioso del territorio de
la diócesis de Ginebra. A pesar de la buena disposición por parte del
rey de Francia, la misión fracasó. Él mismo escribió al Papa Clemente
VIII: «Después de nueve meses, me vi obligado a dar marcha atrás sin
haber concluido casi nada»[17]. Sin
embargo, aquella misión se reveló para él y para la Iglesia de una
riqueza inesperada bajo el perfil humano, cultural y religioso. En el
tiempo libre que los negociados diplomáticos le concedían, Francisco
predicó ante la presencia del rey y de la corte de Francia, estableció
relaciones importantes y, sobre todo, se sumergió totalmente en la
prodigiosa primavera espiritual y cultural de la moderna capital del
Reino.
Allí todo había cambiado y estaba
cambiando. Él mismo se dejó tocar e interrogar tanto por los grandes
problemas que se presentaban en el mundo y el nuevo modo de observarlos,
como por la sorprendente demanda de espiritualidad que había nacido y
las cuestiones inéditas que esta planteaba. En pocas palabras, percibió
un verdadero “cambio de época”, al que era necesario responder con
lenguajes antiguos y nuevos. Ciertamente, no era la primera vez que
encontraba cristianos fervorosos, pero se trataba de algo distinto. No
era la París devastada por las guerras de religión, que había visto en
sus años de formación, ni la lucha encarnizada librada en los
territorios del Chablais. Era una realidad inesperada: una multitud «de
santos, de verdaderos santos, numerosos y que estaban en todas partes»[18]. Eran
hombres y mujeres de cultura, profesores de la Sorbona, representantes
de las instituciones, príncipes y princesas, siervos y siervas,
religiosos y religiosas. Un mundo que estaba sediento de Dios.
Conocer a esas personas y tomar
conciencia de sus interrogantes fue una de las circunstancias
providenciales más importantes de su vida. Así, días aparentemente
inútiles e infructuosos se transformaron en una escuela incomparable
para leer los estados de ánimo de esa época, sin nunca elogiarlos. En
él, el hábil e infatigable controversista se estaba transformando, por
la gracia, en un fino intérprete del tiempo y extraordinario director de
almas. Su acción pastoral, las grandes obras (Introducción a la vida devota y Tratado del amor de Dios),
la infinidad de cartas de amistad espiritual que fueron enviadas,
dentro y fuera de los muros de los conventos y los monasterios, a
religiosos y religiosas, a hombres y mujeres de la corte y a la gente
común, el encuentro con Juana Francisca de Chantal y la misma fundación
de la Visitación en 1610 resultarían incomprensibles sin este
cambio interior. Evangelio y cultura encontraban de ese modo una
síntesis fecunda, de la que derivaba la intuición de un método
auténtico, maduro y listo para una cosecha duradera y prometedora.
En una de las primeras cartas de
dirección y amistad espiritual que Francisco de Sales envió a una de las
comunidades que visitó en París, mencionaba, con humildad, un “método
suyo”, que se diferenciaba de los demás, con vistas a una verdadera
reforma. Un método que renunciaba a la severidad y confiaba plenamente
en la dignidad y capacidad de un alma devota, no obstante sus
debilidades: «Me viene la duda de que a vuestra reforma también se pueda
oponer otro impedimento: tal vez aquellos que os la han impuesto han
curado la llaga con demasiada dureza. […] Yo alabo su método, aunque no
sea el que suelo usar, especialmente con respecto a espíritus nobles y
bien educados como los vuestros. Creo que sea mejor limitarse a
mostrarles el mal y a poner el bisturí en sus manos para que ellos
mismos practiquen la incisión necesaria. Pero no descuidéis por ello la
reforma que necesitáis»[19]. En
estas palabras se trasluce esa mirada que ha hecho célebre el optimismo
salesiano, que ha dejado su huella permanente en la historia de la
espiritualidad y que ha florecido sucesivamente, como en el caso de don
Bosco dos siglos después.
Cuando regresó a Annecy, fue ordenado
obispo el 8 de diciembre del mismo año 1602. El influjo de su ministerio
episcopal en la Europa de esa época y de los siglos posteriores resulta
inmenso. «Fue apóstol, predicador, escritor, hombre de acción y de
oración; comprometido en hacer realidad los ideales del concilio de
Trento; implicado en la controversia y en el diálogo con los
protestantes, experimentando cada vez más la eficacia de la relación
personal y de la caridad, más allá del necesario enfrentamiento
teológico; encargado de misiones diplomáticas a nivel europeo, y de
tareas sociales de mediación y reconciliación»[20]. Sobre todo, fue intérprete del cambio de época y guía de las almas en un tiempo que tenía sed de Dios de un modo nuevo.
La caridad hace todo por sus hijos
Entre 1620 y 1621, es decir, ya al final
de su vida, Francisco dirigió a un sacerdote de su diócesis unas
palabras capaces de iluminar su visión de la época. Lo animaba a
secundar su deseo de dedicarse a la escritura de textos originales, que
lograran interceptar los nuevos interrogantes, intuyendo en ellos las
necesidades. «Os debo decir que el conocimiento que voy adquiriendo cada
día de los estados de ánimo del mundo me lleva a desear apasionadamente
que la divina Bondad inspire a alguno de sus siervos a escribir según
el gusto de este pobre mundo»[21]. La
razón de este estímulo la encontraba en la propia visión del tiempo:
«El mundo se está volviendo tan delicado, que dentro de poco nadie se
atreverá más a tocarlo, sino con guantes de seda, ni a medicar sus
llagas, sino con cataplasmas de cebolla; pero, ¿qué importa, si los
hombres son curados y, en definitiva, salvados? Nuestra reina, la
caridad, hace todo por sus hijos»[22]. No
era algo que se daba por sentado, ni mucho menos una rendición final
frente a una derrota. Se trataba, más bien, de la intuición de un cambio
que estaba en curso y de la exigencia, totalmente evangélica, de
comprender cómo poder habitarlo.
La misma conciencia, además, la había madurado y expresado en el Prólogo, al introducir el Tratado del amor de Dios:
«He tenido en cuenta la condición de las almas en estos tiempos, y
además debía tenerla, porque importa mucho mirar la condición de los
tiempos en que se escribe»[23]. Rogando,
asimismo, la benevolencia del lector, afirmaba: «Y si encontrares el
estilo un poco diferente del que he usado escribiendo a Filotea, y ambos muy diversos del que empleé en la Defensa de la cruz,
debes saber que en diecinueve años se aprenden y se olvidan muchas
cosas; que el lenguaje de la guerra no es igual que el de la paz, y que
de una manera se habla a los muchachos principiantes y de otra a los
viejos compañeros»[24]. Pero,
frente a este cambio, ¿por dónde comenzar? No lejos de la misma
historia de Dios con el hombre. De aquí el objetivo final de su Tratado:
«Mi pensamiento ha sido tan sólo exponer sencilla y llanamente, sin
artificios ni aderezos de estilo, la historia del nacimiento, progreso,
decadencia, operaciones, propiedades, beneficios y excelencias del amor
divino»[25].
Las preguntas de un cambio de época
En la memoria del cuarto centenario de
la muerte de san Francisco de Sales, me he preguntado sobre su legado
para nuestra época, y he encontrado iluminadoras su flexibilidad y su
capacidad de visión. Un poco por don de Dios, un poco por índole
personal, y también por la profundización constante de sus vivencias,
había tenido la nítida percepción del cambio de los tiempos. Ni él mismo
hubiera llegado a imaginar que en esto reconocería una gran oportunidad
para el anuncio del Evangelio. La Palabra que había amado desde su
juventud era capaz de hacerse camino abriendo horizontes nuevos e
impredecibles en un mundo en rápida transición.
Es lo que también nos espera como tarea
esencial para este cambio de época: una Iglesia no autorreferencial,
libre de toda mundanidad pero capaz de habitar el mundo, de compartir la
vida de la gente, de caminar juntos, de escuchar y de acoger[26]. Es
lo que realizó Francisco de Sales leyendo su época con ayuda de la
gracia. Por eso, él nos invita a salir de la preocupación excesiva por
nosotros mismos, por las estructuras, por la imagen social, y a
preguntarnos más bien cuáles son las necesidades concretas y las
esperanzas espirituales de nuestro pueblo[27]. Por
tanto, releer algunas de sus decisiones cruciales es importante también
hoy, para vivir el cambio con sabiduría evangélica.
La brisa y las alas
La primera de dichas decisiones fue la
de releer y volver a proponer a cada uno, en su condición específica, la
feliz relación entre Dios y el ser humano. En definitiva, la razón
última y el objetivo concreto del Tratado era precisamente
ilustrar a los contemporáneos el encanto del amor de Dios. «¿Cuáles son
—se preguntaba— los lazos habituales por los cuales la Providencia
divina acostumbra atraer nuestros corazones a su amor?»[28]. Partiendo sugestivamente del texto de Oseas 11,4[29], definía
tales medios ordinarios como «lazos de humanidad, o de caridad y
amistad». «No cabe duda —escribía— de que Dios no nos atrae con cadenas
de hierro, como a los toros y a los búfalos, sino mediante invitaciones,
dulces encantos y santas inspiraciones, que son los lazos de Adán y de la humanidad, es decir, los propios y convenientes al corazón humano, que naturalmente está dotado de libertad»[30]. Es
a través de estos lazos que Dios ha sacado a su pueblo de la
esclavitud, enseñándole a caminar, llevándolo de la mano, como hace un
papá o una mamá con el propio hijo. Por consiguiente, ninguna imposición
externa, ninguna fuerza despótica y arbitraria, ninguna violencia. Más
bien, la forma persuasiva de una invitación que deja intacta la libertad
del hombre. «La gracia —proseguía, pensando ciertamente en tantas
historias de vida que había conocido— tiene fuerza, no para obligar,
sino para atraer el corazón; ejerce una santa violencia, no para
vulnerar, sino para enamorar nuestra libertad; obra fuertemente, mas con
suavidad tan admirable, que nuestra voluntad no queda agobiada bajo tan
poderosa acción; nos presiona, pero no sofoca nuestra libertad. Así,
pues, en medio de toda su fuerza, podemos consentir o resistir a sus
impulsos, según nos place»[31].
Poco antes había bosquejado dicha
relación utilizando el curioso ejemplo del “ápodo”: «Hay cierta clase de
pájaros, oh Teótimo, a los cuales Aristóteles llama “ápodos”, esto es,
sin pies, porque, teniendo las piernas extremadamente cortas y los pies
sin fuerza, no les sirven más que si realmente no los tuvieran. Por
donde sucede que, si una vez caen a tierra, permanecen como clavados en
ella, sin que puedan nunca por sí mismos recobrar el vuelo, porque, no
pudiéndose valer de sus piernas ni de sus pies, no tienen medio ninguno
para tomar impulso y lanzarse de nuevo al aire. Así, quedan allí
inmóviles y hasta llegan a morir, si el viento propicio a su impotencia,
soplando fuertemente sobre la faz de la tierra, no viene a arrebatarlos
y levantarlos, como hace con otras cosas; porque entonces, si empleando
ellos sus alas, corresponden a este impulso y primer vuelo que el
viento les da, el mismo viento continúa ayudándoles, impeliéndoles cada
vez más a volar»[32]. Así
es el hombre: hecho por Dios para volar y desplegar todas sus
potencialidades en la llamada al amor, corre el riesgo de volverse
incapaz de levantar el vuelo cuando cae a tierra y no acepta volver a
abrir las alas a la brisa del Espíritu.
Esta es, pues, la “forma” a través de la
cual la gracia de Dios se concede a los hombres: la de los preciosos y
muy humanos vínculos de Adán. La fuerza de Dios no deja de ser
absolutamente capaz de restablecer el vuelo y, sin embargo, su dulzura
hace que la libertad de consentimiento no sea violada o inútil.
Corresponde al hombre levantarse o no levantarse. Aunque la gracia lo
haya tocado para despertarlo, sin él, esta no quiere que el hombre se
levante sin su consentimiento. De esa manera obtiene su reflexión
conclusiva: «Las inspiraciones, oh Teótimo, nos previenen, y antes de
que hayamos pensado en ellas, experimentamos su presencia, mas después
de haberlas sentido, a nosotros toca consentir, secundándolas y
siguiendo sus impulsos, o disentir y rechazarlas: ellas se hacen sentir
en nosotros y sin nosotros, pero no obtienen el consentimiento sin
nosotros»[33]. Por
lo tanto, la relación con Dios se trata siempre de una experiencia de
gratuidad que manifiesta la profundidad del amor del Padre.
Ahora bien, esta gracia nunca hace al
hombre pasivo, sino que lleva a comprender que estamos precedidos
radicalmente por el amor de Dios, y que su primer don consiste
precisamente en haber recibido su mismo amor. Pero cada uno tiene el
deber de cooperar en su propia realización, desplegando con confianza
las propias alas a la brisa de Dios. Aquí vemos un aspecto importante de
nuestra vocación humana: «El mandato de Dios a Adán y Eva en el relato
del Génesis es ser fecundos. La humanidad ha recibido el mandato de
cambiar, construir y dominar la creación en el sentido positivo de crear
desde y con ella. Entonces, el futuro no depende de un mecanismo
invisible en el que los humanos son espectadores pasivos. No, somos
protagonistas, somos —forzando la palabra— cocreadores»[34]. Francisco de Sales lo comprendió bien y trató de transmitirlo en su ministerio de guía espiritual.
La verdadera devoción
Una segunda y gran decisión crucial fue
la de haberse centrado en la cuestión de la devoción. También en este
caso, el nuevo cambio de época había formulado no pocos interrogantes,
tal como ocurre en nuestros días. Dos aspectos en particular requieren
que sean comprendidos y revitalizados también hoy. El primero se refiere
a la idea misma de devoción, el segundo, a su carácter universal y
popular. Indicar, ante todo, qué se entiende por devoción es la primera
consideración que encontramos al comienzo de Filotea: «Es
necesario que conozcas, desde el principio, en qué consiste la virtud de
la devoción, pues son numerosas las devociones falsas e inútiles y sólo
hay una verdadera, que, si no la conoces, podrías sufrir engaño
determinándote a seguir alguna devoción inconveniente y supersticiosa»[35].
La descripción de Francisco de Sales
acerca de la falsa devoción, en la que no nos es difícil reconocernos,
es amena y siempre actual, sin dejar fuera una pizca eficaz de sano
sentido del humor: «El que se siente inclinado a ayunar se considerará
muy devoto si no come, aunque su corazón esté lleno de rencor; y
mientras por sobriedad no se atreve a mojar su lengua, no digo en vino,
pero ni siquiera en agua, no temerá teñirla en la sangre del prójimo
mediante maledicencias y calumnias. Otro se creerá devoto porque reza
diariamente un sinnúmero de oraciones, aunque después su lengua se
desate de continuo en palabras insolentes, arrogantes e injuriosas
contra sus familiares y vecinos. Algún otro abrirá su bolsa de buena
gana para distribuir limosnas entre los pobres, pero no es capaz de
sacar dulzura de su corazón perdonando a sus enemigos. Aquel perdonará a
sus enemigos, pero no saldará sus deudas si no es apremiado por la
justicia»[36]. Evidentemente,
son los vicios y las dificultades de siempre, también de hoy, por lo
que el santo concluye: «Todos estos son tenidos vulgarmente por devotos;
nombre que de ninguna manera merecen»[37].
En cambio, la novedad y la verdad de la
devoción se encuentran en otro lado, en una raíz profundamente unida a
la vida divina en nosotros. De ese modo «la devoción viva y verdadera
[…] presupone el amor de Dios; mejor dicho, no es otra cosa que el
verdadero amor de Dios, y no un amor cualquiera»[38]. En
su ferviente imaginación la devoción no es más que, «en resumen, una
agilidad o viveza espiritual por cuyo medio la caridad actúa en nosotros
y nosotros actuamos en ella con prontitud y alegría»[39]. Por
eso no se coloca junto a la caridad, sino que es una de sus
manifestaciones y, al mismo tiempo, conduce a ella. Es como una llama
con respecto al fuego: reaviva su intensidad, sin cambiar su naturaleza.
«En conclusión, se puede decir que entre la caridad y la devoción no
existe mayor diferencia que entre la llama y el fuego; siendo la caridad
fuego espiritual, cuando está bien inflamada, se llama devoción; así
que la devoción nada añade al fuego de la caridad fuera de la llama que
la hace pronta, activa, diligente, no sólo en la observancia de los
mandamientos, sino también en el ejercicio de los consejos e
inspiraciones celestiales»[40]. Una
devoción así entendida no tiene nada de abstracto. Es, más bien, un
estilo de vida, un modo de ser en lo concreto de la existencia
cotidiana. Esta recoge e interpreta las pequeñas cosas de cada día, la
comida y el vestido, el trabajo y el descanso, el amor y la
descendencia, la atención a las obligaciones profesionales; en síntesis,
ilumina la vocación de cada uno.
Aquí se intuye la raíz popular de la devoción, afirmada desde las primeras líneas de Filotea:
«Casi todos los que hasta ahora han tratado de la devoción, se han
dirigido a los que viven alejados de este mundo o, por lo menos, han
trazado caminos que empujan a un absoluto retiro. Mi intención es
instruir a los que viven en las ciudades, con sus familias, en la corte
y, por su condición, están obligados, por las conveniencias sociales, a
vivir en medio de los demás»[41]. Es
por ello que está muy equivocado quien piensa en relegar la devoción a
algún ámbito protegido o reservado. Esta es, más bien, de todos y para
todos, dondequiera que estemos, y cada uno la puede practicar según la
propia vocación. Como escribía san Pablo VI en el cuarto centenario del
nacimiento de Francisco de Sales, «la santidad no es prerrogativa de una
clase o de otra; sino que a todos los cristianos se les dirige esta
invitación apremiante: “¡Amigo, siéntate en un lugar más destacado!” ( Lc 14,10);
todos están vinculados por el deber de subir al monte de Dios, aunque
no todos por el mismo camino. “La devoción se ha de ejercitar de
diversas maneras, según que se trate de una persona noble o de un
obrero, de un criado o de un príncipe, de una viuda o de una joven
soltera, o bien de una mujer casada. Más aún: la devoción se ha de
practicar de un modo acomodado a las fuerzas, negocios y ocupaciones
particulares de cada uno”»[42]. Recorrer
la ciudad secular manteniendo la interioridad y conjugar el deseo de
perfección con cada estado de vida, volviendo a encontrar un centro que
no se separa del mundo, sino que enseña a habitarlo, a apreciarlo,
aprendiendo también a tomar de él una justa distancia; ese era el
propósito del santo, y sigue siendo una valiosa lección para cada mujer y
hombre de nuestro tiempo.
Este es el tema conciliar de la vocación
universal a la santidad: «Todos los fieles, de cualquier condición y
estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son
llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de
aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre celestial»[43]. “Cada
uno por su camino”. «Entonces, no se trata de desalentarse cuando uno
contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables»[44]. La
madre Iglesia no nos los propone para que intentemos copiarlos, sino
para que nos alienten a caminar por la senda única y particular que el
Señor ha pensado para nosotros. «Lo que interesa es que cada creyente
discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan
personal que Dios ha puesto en él (cf. 1 Co 12,7)»[45].
El éxtasis de la vida
Todo ello condujo al santo obispo a considerar la vida cristiana en su totalidad como «el éxtasis de la obra y de la vida»[46]. Pero
no hay que confundirla con una fuga fácil o una retirada intimista,
mucho menos con una obediencia triste y gris. Sabemos que este peligro
siempre está presente en la vida de fe. En efecto, «hay cristianos cuya
opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua. […] Comprendo a las
personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que
tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de
la fe comience a despertarse, como una secreta pero firme confianza, aun
en medio de las peores angustias»[47].
Permitir que se despierte la alegría es
precisamente lo que expresa Francisco de Sales al describir “el éxtasis
de la obra y de la vida”. Gracias a ella «no sólo llevamos una vida
civil, honesta y cristiana, sino también una vida sobrehumana,
espiritual, devota y extática, es decir, una vida, bajo todos los
conceptos, fuera y por encima de nuestra condición natural»[48]. Nos encontramos aquí en las páginas centrales y más luminosas del Tratado.
El éxtasis es el desbordamiento feliz de la vida cristiana, lanzada más
allá de la mediocridad de la mera observancia: «No robar, no mentir, no
cometer actos lujuriosos, orar a Dios, no jurar en vano, amar y honrar a
los padres, no matar; todo esto es vivir según la razón natural del
hombre. Mas dejar todos nuestros bienes, amar la pobreza, buscarla y
estimarla como la más deliciosa señora, tener los oprobios, desprecios,
humillaciones, persecuciones y martirios por felicidad y dicha,
contenerse en los términos de una absoluta castidad, y, en fin, vivir en
medio del mundo y en esta vida mortal en oposición a todas las
opiniones y máximas mundanas y contra la corriente del río de esta vida,
con habitual resignación, renuncias y abnegaciones de nosotros mismos,
todo esto no es vivir humana, sino sobrehumanamente; no es vivir en
nosotros, sino fuera de nosotros y sobre nosotros. Y porque nadie puede
salir de este modo sobre sí mismo si el Padre Eterno no le atrae, por
eso este género de vida debe ser un rapto continuo y un éxtasis perpetuo
de acción y de operación»[49].
Es una vida que, ante toda aridez y
frente a la tentación de replegarse sobre sí, ha encontrado nuevamente
la fuente de la alegría. En efecto, «el gran riesgo del mundo actual,
con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza
individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda
enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la
vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio
para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de
Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el
entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo,
cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres
resentidos, quejosos, sin vida»[50].
A la descripción del “éxtasis de la obra
y de la vida”, san Francisco añade dos observaciones importantes,
válidas también para nuestro tiempo. La primera se refiere a un criterio
eficaz para el discernimiento de la verdad de ese mismo estilo de vida y
la segunda a su origen profundo. En cuanto al criterio de
discernimiento, él afirma que, si por un lado dicho éxtasis comporta un
auténtico salir de sí mismo, por otro lado, no significa un abandono de
la vida. Es importante no olvidarlo nunca, para evitar peligrosas
desviaciones. En otras palabras, quien presume de elevarse hacia Dios,
pero no vive la caridad para con el prójimo, se engaña a sí mismo y a
los demás.
Volvemos a encontrar aquí el mismo
criterio que él aplicaba a la calidad de la verdadera devoción. «Cuando
se ve a una persona que en la oración tiene raptos por los cuales sale y
sube encima de sí misma hasta Dios, y, sin embargo, no tiene éxtasis en
su vida, esto es, no lleva una vida elevada y unida a Dios, […] sobre
todo, por medio de una continua caridad, creedme que todos estos raptos
son grandemente dudosos y peligrosos». Su conclusión es muy eficaz:
«Estar sobre sí mismo en la oración y bajo sí mismo en las obras y en la
vida, ser angélico en la meditación y bestial en la conversación […] es
una señal cierta de que tales raptos y tales éxtasis no son más que
ardides y engaños del espíritu maligno»[51]. Se
trata, en definitiva, de lo que ya recordaba Pablo a los corintios en
el himno a la caridad: «Aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de
trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera
todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las
llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada» ( 1 Co 13,2-3).
Por tanto, para san Francisco de Sales
la vida cristiana nunca está exenta de éxtasis y, sin embargo, el
éxtasis no es auténtico sin la vida. En efecto, la vida sin éxtasis
corre el riesgo de reducirse a una obediencia opaca, a un Evangelio que
ha olvidado su alegría. Por otra parte, el éxtasis sin la vida se expone
fácilmente a la ilusión y al engaño del Maligno. Las grandes
polaridades de la vida cristiana no se pueden resolver la una en la
otra. En todo caso, una mantiene a la otra en su autenticidad. De ese
modo, la verdad no es tal sin justicia; la satisfacción, sin
responsabilidad; la espontaneidad, sin ley; y viceversa.
Por otra parte, en cuanto al origen
profundo de este éxtasis, él lo vincula sabiamente al amor manifestado
por el Hijo encarnado. Si, por un lado, es verdad que «el amor es el
primer acto y el principio de nuestra vida devota o espiritual por el
cual vivimos, sentimos y nos movemos» y, por otro lado, que «nuestra
vida espiritual consiste toda en nuestros movimientos afectivos», está
claro que «un corazón que no tiene afecto, no tiene amor», como también
que «un corazón que tiene amor, no puede estar sin movimiento afectivo»[52]. Pero
el origen de este amor que atrae el corazón es la vida de Jesucristo:
«Nada urge y aprieta tanto al corazón del hombre como el amor», y el
culmen de dicha urgencia es que «Jesucristo murió por nosotros, nos ha
dado la vida con su muerte. Nosotros sólo vivimos porque Él murió; murió
por nosotros, para nosotros y en nosotros»[53].
Es conmovedora esta indicación que, más
allá de una visión iluminada y no evidente de la relación entre Dios y
el hombre, manifiesta el estrecho vínculo afectivo que unía al santo
obispo con el Señor Jesús. La verdad del éxtasis de la vida y de la
acción no es genérica, sino que se manifiesta según la forma de la
caridad de Cristo, que culmina en la cruz. Este amor no anula la
existencia, sino que la hace brillar de una manera extraordinaria.
Es por ello que, con una imagen muy hermosa, san Francisco de Sales describía el Calvario como «el monte de los amantes»[54]. Allí,
y sólo allí, se comprende que «no se puede tener la vida sin el amor,
ni el amor sin la muerte del Redentor; mas, fuera de allí, todo es o
muerte eterna o amor eterno, y toda la sabiduría cristiana consiste en
elegir bien»[55]. De esta manera puede cerrar su Tratado
remitiendo a la conclusión de un discurso de san Agustín sobre la
caridad: «¿Qué hay más fiel que el amor, no al servicio de la vanidad,
sino de la eternidad? En efecto, tolera todo en la vida presente, porque
cree todo lo referente a la vida futura, y sufre todo lo que aquí le
sobreviene, porque espera todo lo que allí se le promete; con razón
nunca desfallece. Así, pues, perseguid el amor y, pensando devotamente
en él, aportad frutos de justicia. Y cualquier alabanza que vosotros
hayáis encontrado más exuberante de lo que yo haya podido decir,
muéstrese en vuestras costumbres»[56].
Esto es lo que nos deja ver la vida del
santo obispo de Annecy, y que se nos entrega nuevamente a cada uno. Que
la celebración del cuarto centenario de su nacimiento al cielo nos ayude
a hacer de ello devota memoria; y que, por su intercesión, el Señor
infunda con abundancia los dones del Espíritu en el camino del santo
Pueblo fiel de Dios.
Roma, San Juan de Letrán, 28 de diciembre de 2022.
Francisco
Fuente: vatican.va
[1] S. Francisco de Sales, Traité de l’amour de Dieu, Préface, ed. Ravier – Devos, París 1969, 336.
[2] Íd., Lett. 2103: A Monsieur Sylvestre de Saluces de la Mente, Abbé d'Hautecombe (3 noviembre 1622), en Œuvres de Saint François de Sales, XXVI, Annecy 1932, 490-491.
[3] Íd., Lett. 1961: À une dame (19 diciembre 1622), en Œuvres de Saint François de Sales, XX ( Lettres, X: 1621-1622), Annecy 1918, 395.
[4] Íd., Traité de l’amour de Dieu, I, 15, ed. Ravier – Devos, París 1969, 395.
[5] Íd., Entretiens spirituels, Dernier entretien [21], ed. Ravier – Devos, París 1969, 1319.
[6] Exhort. ap. Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 49: AAS 110 (2018), 1124.
[7] Ibíd., 57: AAS 110 (2018), 1127.
[8] Cf. ibíd., 37-39: AAS 110 (2018), 1121-1122.
[9] S. Francisco de Sales, Entretiens spirituels, Dernier entretien [21], ed. Ravier – Devos, París 1969, 1319.
[10] Ibíd., 1308.
[11] Ibíd.
[12] Carta
a Mons. Yves Boivineau, Obispo de Annecy, con ocasión del IV centenario
de la consagración episcopal de san Francisco de Sales (23 noviembre 2002), 3: L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (20 diciembre 2002), p. 10.
[13] S. Francisco de Sales, Traité de l’amour de Dieu, Préface, ed. Ravier – Devos, París 1969, 336.
[14] Benedicto XVI, Catequesis (2 marzo 2011): L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (6 marzo 2011), p. 11.
[15] S. Francisco de Sales, Fragments d’écrits intimes, 3: Acte d’abandon héroïque, en Œuvres de Saint François de Sales, XXII (Opuscules, I), Annecy 1925, 41.
[16] Cf. Discurso a la Comisión Teológica Internacional (29 noviembre 2019): L’Osservatore Romano (30 noviembre 2019), p. 8.
[17] S. Francisco de Sales, Lett. 165: À Sa Sainteté Clément VIII (fines de octubre de 1602), en Œuvres de Saint François de Sales, XII (Lettres, II: 1599-1604), Annecy 1902, 128.
[18] H. Bremond, L’humanisme dévôt: 1580-1660, en Histoire littéraire du sentiment religieux en France: depuis la fin des guerres de religion jusqu’à nos jours, I, Jérôme Millon, Grenoble 2006, 131.
[19] S. Francisco de Sales, Lett. 168: Aux religieuses du monastère des «Filles-Dieu» (22 noviembre 1602), en Œuvres de Saint François de Sales, XII (Lettres, II: 1599-1604), Annecy 1902, 105.
[20] Benedicto XVI, Catequesis (2 marzo 2011): L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua española (6 marzo 2011), p. 12.
[21] S. Francisco de Sales, Lett. 1869: À M. Pierre Jay (1620 o 1621), en Œuvres de Saint François de Sales, XX (Lettres, X: 1621-1622), Annecy 1918, 219.
[22] Ibíd., 347.
[23] Ibíd., 338-339.
[24] Ibíd., 338-339.
[25] Ibíd., 338-339.
[26] Cf. Discurso a los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y catequistas, Bratislava (13 septiembre 2021): L’Osservatore Romano (13 septiembre 2021), pp. 11-12.
[27] Cf. ibíd.
[28] S. Francisco de Sales, Traité de l’amour de Dieu, II, 12, ed. Ravier – Devos, París 1969, 444.
[29] Con afecto humano [Vulg: in funiculis Adam],
con lazos de amor los atraía. Fui para ellos como quien alza a un niño
hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer».
[30] S. Francisco de Sales, Traité de l’amour de Dieu, II, 12, ed. Ravier – Devos, París 1969, 444.
[31] Ibíd., II, 12, 444-445.
[32] Ibíd., II, 9, 434.
[33] Ibíd., II, 12, 446.
[34] Soñemos juntos. El camino a un futuro mejor, Conversaciones con Austen Ivereigh, Simon & Schuster, Nueva York 2020, 4.
[35] S. Francisco de Sales, Introduction à la vie dévote, I, 1, ed. Ravier – Devos, París 1969, 31.
[36] Ibíd., 31-32.
[37] Ibíd., 32.
[38] Ibíd.
[39] Ibíd.
[40] Ibíd., 33.
[41] Ibíd., Préface, ed. Ravier – Devos, París 1969, 23.
[42] Epíst. ap. Sabaudiae gemma, en el IV centenario del nacimiento de san Francisco de Sales, doctor de la Iglesia (29 enero 1967): AAS 59 (1967), 119.
[43] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 11.
[44] Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 11: AAS 110 (2018), 1114.
[45] Ibíd.
[46] S. Francisco de Sales, Traité de l’amour de Dieu, VII, 6, ed. Ravier – Devos, París 1969, 682.
[47] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 6: AAS 105 (2013), 1021-1022.
[48] S. Francisco de Sales, Traité de l’amour de Dieu, VII, 6, ed. Ravier – Devos, París 1969, 682-683.
[49] Ibíd., 683.
[50] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 2: AAS 105 (2013), 1019-1020.
[51] S. Francisco de Sales, Traité de l’amour de Dieu, VII, 7, ed. Ravier – Devos, París 1969, 685.
[52] Ibíd., 684.
[53] Ibíd., VII, 8, 687.688.
[54] Ibíd., XII, 13, 971.
[55] Ibíd.
[56] Discursos, 350, 3: PL 39, 1535